Vivo en conversación con los difuntos,
y escucho con mis ojos a los muertos.
y escucho con mis ojos a los muertos.
Francisco
de Quevedo
Hace poco alguien
escribió en un diario local que no recordaba a ningún adulto leyéndole cuando
fue niño. Lo mismo puedo decir: no guardo en la memoria a una persona leyéndome
historias de libros, revistas o lo que fuere, ni siquiera puedo decir que si
ocurrió lo he olvidado. Simplemente, en mi caso, nunca sucedió.
Añadido a lo anterior, diré que nunca, cuando niño, me enfermé de tal manera que
guardara cama por largo tiempo, como suelen decir varios que de tanto decirlo
ya se ha vuelto un cliché: cuando niño me enfermé y estuve varios meses en cama
y mi única distracción era la lectura de Julio Verne y Emilio Salgari. No, tampoco
me ocurrió. Yo fui alguien que descubrió tarde y mal a ambos escritores y es
algo que me pesa.
Me enfermé, sí, de tos convulsiva y de paperas.
Con las paperas sí guardé cama (por poco tiempo) y lo que más recuerdo de esos días es la radio
de bakelita, pesada como un yunque (que conservo como una preciada joya) y donde mi madre escuchaba,
desde temprano, un mano a mano entre Lucho Barrios y Pedrito Otiniano. Otra
cosa que no olvido de esos días es el sabor, que entonces para mí era una
tortura, de la famosa agua mineral San Mateo que mi madre me hacía beber como
santo remedio.
¿Libros en la cama? No los recuerdo, en
realidad no los hubo (de pronto se me viene la imagen del pequeño Huw de ¡Qué verde era mi valle!, enfermo, “tumbado”
en su cama junto a una ventana, abandonado al placer del descubrimiento de La isla del tesoro y no se imaginan cómo
lo envidio). Los que me hicieron
compañía fueron más bien los “chistes” (entonces así se le llamaba a los comics
o tebeos) y poblaron mi mente febril de personajes que nunca olvidaría y
ayudarían a desarrollar en mí, por ejemplo, un sentido de justicia
inclaudicable.
Si algo no he olvidado de aquellos lejanos
días es la imagen de mi padre llegando a casa. Los domingos traía muy temprano
en una mano el pan y en la otra un diario (El
Comercio). Y por cierto mi propina, que un tiempo después serviría para ir
religiosamente todos los domingos al cine (a la matiné, como se decía). Mi
padre jamás perdió su condición de gran lector de periódicos: hoy tiene
ochentaicuatro años y los sigue leyendo.
Esos domingos de mi infancia eran muy
especiales, no solo por la propina sino porque esperaba ansioso el periódico ya
que su suplemento dominical traía una historieta, a toda página, que yo literalmente
devoraba, me refiero a Benetín y Eneas.
Tiempos aquellos en los que parecía que se vivía solo para descubrir y
descubrir, para ir de sorpresa en sorpresa, esa capacidad que lamentablemente muchos
pierden con el paso de los años, a veces tanto que se olvidan de todo aquello
que los rodea y que forma parte de nosotros y nosotros de ellos. El maese Walt
Whitman lo decía en su Canto de mí mismo
(XXXI): Encuentro que en mí se
incorporan el gneis, el carbón, el musgo de largos filamentos, las frutas, los
granos, las raíces comestibles, / Y que estoy hecho enteramente de cuadrúpedos
y aves, / Que he tenido motivos para alejarme de lo que he dejado atrás, / Pero
que puedo hacerlo volver a mí cuando yo quiera…
Hace poco recordé que fue mi padre quien me enseñó el abecedario y a silabear, de tal manera que cuando fui al colegio ya él me había adiestrado en las primeras letras. Nunca dejaré de asegurar que las historias que
mi padre nos contó a mi hermana y a mí, cuando niños, en ciertas noches
propicias, desarrolló en nosotros nuestro amor por la lectura, hizo que
milagrosamente nos acercáramos a los periódicos, a los chistes y después a los
libros sin ningún temor, más bien nos adentramos a ellos como a un territorio
que nos cobijaba con sus aventuras e historias sorpresivas y sorprendentes. Definitivamente
hay deudas impagables, esta es una de ellas y ha marcado nuestras vidas.
Hace unos días visioné con Rita una película
basada en una exitosa novela del australiano Markus Zusac: La ladrona de libros. No voy a decir si la película es buena, regular o mala, no es el momento. Lo que sí quiero comentar es sobre una de las escenas más bellas y conmovedoras del
film, me refiero a esa escena de cuando una niña alemana llamada Liessel le lee diversos libros a un
joven judío llamado Max que se encuentra muy enfermo y escondido en el sótano
de los Hubermann, los padres adoptivos de Liessel, en plena Segunda Guerra Mundial. La lectura (o la palabra) como "medicina", como puente de salvación en los momentos más terribles de un ser humano: la vida y la muerte enfrentándose en una lucha cruenta que es asunto de todos los días.
Curiosamente, apenas terminó la película,
recordé que tenía dos o tres libros impresos en Alemania, muy antiguos, por cierto. Se lo comenté a Rita (son esos libros que a veces uno compra y sabe que no los va a poder leer, no por lo menos en esos momentos). Hasta ahora, en verdad hablando, no sé ni cómo es que los recordé, ni menos qué me impulsó a buscarlos, el asunto es que inicié su búsqueda inmediatamente en mi
biblioteca, y el primero y único que hallé ahí estaba, ante mis ojos (como antes lo estuvo ante otros ojos que ya no están más sobre la faz del tercer planeta): delgado, cargado de años y dispuesto a ofrecerme alguna sorpresa o coincidencia.
El libro es una de las primeras obras de Rainer María Rilke (el escritor checo de lengua alemana) y se titula: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (El canto de amor y muerte del corneta Cristóbal Rilke). La bella edición está impresa con letras góticas, lo que acentúa, para mi gusto, su belleza. Al ver el año de impresión, definitivamente quedamos sorprendidos: es de Leipzig y corresponde al año 1899 (como se puede constatar en las fotos). Lo que recuerdo de su adquisición es que lo compré en una pequeña librería de viejo del centro de Lima, en la calle Azángaro, a media cuadra de la iglesia de Los Huérfanos y del Parque Universitario. Bueno, la librería ya no existe, esta desapareció a la muerte de su dueño, el señor Muñoz, el gordo Muñoz, una de las leyendas de una Lima que también ya desapareció.
Lo que llamó la atención de Rita y también la mía es que el libro posee una breve dedicatoria casi ilegible, hecha con lápiz y que fue realizada en Munich, un 29 de julio de 1938, justo por los mismos tiempos en que Liessel aprendía a leer y escribir para luego dedicarse a leeele a Max
en la ficción. ¿Quién escribió esa dedicatoria?, ¿a quién está dedicado? Incógnitas que nunca se
resolverán. Sin embargo eso no fue problema para que, inmediatamente, se me
ocurriera que ese bello librito bien pudo haber sido uno de aquellos que Liessel leía
y pronto sentí como que aquel curioso objeto se llenaba de una aureola especial, sagrada, única.
¿Locura? Libertades, diría yo, que a veces se toman algunos cuando rompen los
límites entre realidad y fantasía, libertades que un devoto lector está acostumbrado a hacer de manera natural, en fin, acciones que se toma un amante
incondicional de los libros como lo soy yo, gracias a mi padre.
Continuará…
Morada de Barranco, 27 de febrero de 2014.












































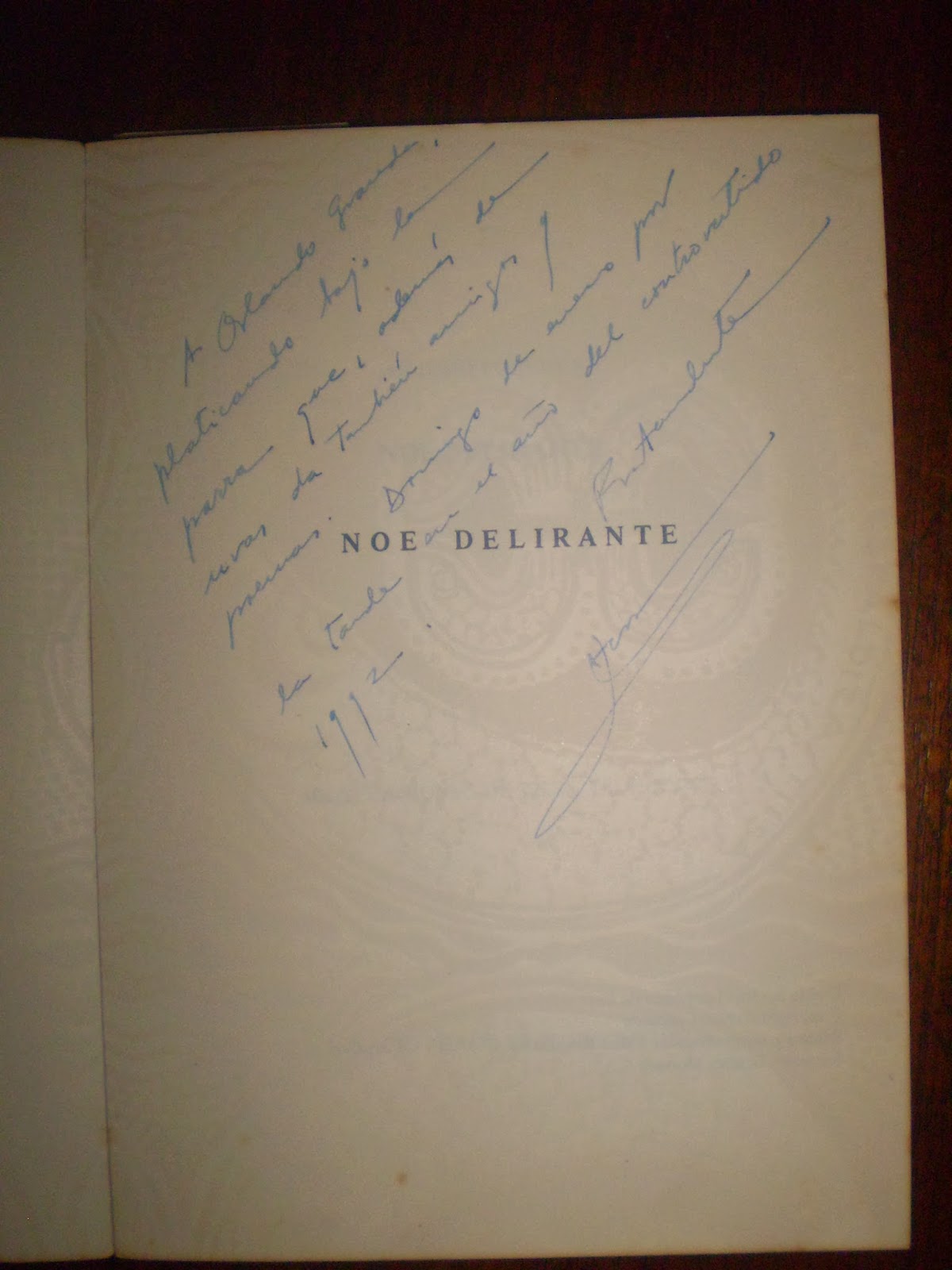


.jpg)



